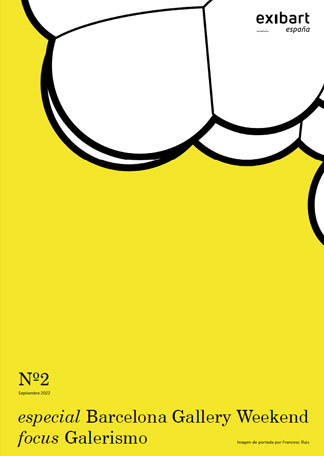‘Tiempos inciertos. Alemania entre guerras’, un viaje a través de la historia en CaixaForum Barcelona
Exposiciones
de Redacción
La exposición Tiempos inciertos. Alemania entre guerras, abierta hasta el 20 de julio, ofrece una panorámica histórica organizada en tres secciones, que exploran distintos ámbitos vividos en esa época.
El mundo de ayer
La exposición inicia su recorrido en los tiempos previos de la guerra con la recreación escenográfica de un salón burgués típico de la burguesía de finales del siglo XIX, como muestra de un periodo de estabilidad y seguridad.
Antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania gozaba de estabilidad económica, social y política. La derrota en el conflicto obligó al país a replantear su modelo. Se instauró entonces una república democrática, basada en los valores ilustrados de igualdad y libertad. Este cambio provocó una fuerte revisión de la tradición. También abrió nuevas perspectivas en la sociedad, la política, el arte, la ciencia y la filosofía.
En la exposición, la época de cambios convulsos e incertidumbres que marcó el colapso del antiguo orden imperial se materializa a través de elementos sonoros. La propuesta auditiva transita desde tonos alegres y tradicionales, representados por la música de Johan Strauss (Viena, 1825) con El Danubio Azul (1867), hasta la pieza de Igor Stravinsky (San Petersburgo, 1913) La consagración de la primavera, que encarna la tensión gestada en Europa antes de la Gran Guerra. Además, la música se integra en un escenario ambientado que se transforma en espacios estrechos y laberínticos, evocando las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y se complementa con proyecciones en las paredes que hacen referencia a los números del conflicto.
Una nueva Alemania: la República de Weimar
Esta sección se enmarca en la fundación de la República de Weimar, heredera del legado ilustrado alemán del siglo XVIII. Simboliza la voluntad ciudadana de construir una nueva nación sobre valores humanistas e ilustrados, inspirados en figuras como Johann Wolfgang von Goethe (Fráncfort del Meno, 1749) y Friedrich Schiller (Marbach am Neckar, 1759). Representa un nuevo comienzo para una Alemania derrotada, en un momento histórico complejo marcado por la tensión entre dos visiones opuestas: una, sumisa a la autoridad, nostálgica del Imperio y orientada hacia lo militar; y otra, que apostaba por la transformación y el progreso, con una mirada ilustrada y cosmopolita, decidida a superar los estragos de la guerra.
Esta sección de la exposición aborda diversas investigaciones sobre los ámbitos afectados durante el periodo de entreguerras en Alemania. Entre ellas, Cuerpos en cuestión expone cómo las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en Weimar afectaron drásticamente la demografía, eliminando al 19% de la población masculina. Los supervivientes, marcados por lesiones y mutilaciones pueblan las calles, evidenciando un contraste con los nuevos ideales de belleza y fortaleza destinados a forjar una sociedad alemana moderna. El arte se erige en testigo de esta realidad, haciendo de la escultura un reflejo de la dicotomía entre cuerpos vulnerables y formas mecánicas que miran con desesperación al futuro. La exposición muestra cómo artistas como Käthe Kollwitz (Königsberg, 1867), Georg Kolbe (Bremen, 1877), Marg Moll (Berlín, 1884) y Renée Sintenis (Berlín, 1913) plasmaron esta dualidad, complementado por un documental que aborda la cultura del deporte y la salud.
El individuo y la masa es otra de las secciones que se abordan en esta segunda parte de la exposición, ya que, en la República de Weimar, por primera vez la política se concibe como un fenómeno de masas. El arte de vanguardia también se politiza, y la fotografía y el cine se convierten en medios clave para expresar las tensiones de la época, al ser considerados formas de arte destinadas al consumo masivo.
Así, surge una dualidad en el ámbito artístico que influye en el público espectador. Como señala Walter Benjamin (Berlín, 1892) en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica: «A la estetización de la política que propugna el fascismo, el comunismo responde con la politización del arte», lo que hace imposible permanecer al margen de la política en este contexto.
Para reflejar esta experiencia, la exposición presenta una selección de fotografías que muestran individuos retratados por August Sander (Herdorf, 1876), quienes luego se funden en la masa a través de fragmentos de películas como Metrópolis, de Fritz Lang (Viena, 1890), o el film propagandístico nazi El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl (Berlín, 1902), evidenciando la transición de la individualidad a la colectividad.
Además, esta sección incluye una muestra de las obras de John Heartfield (Berlín, 1891), cuyo trabajo visualiza estas tensiones. No solo el arte moviliza a las masas, sino que también devuelve su impacto a la política, afectando la libertad individual y desafiando al propio Gobierno democrático, como quedó demostrado en la Revolución de Noviembre y en la contrarrevolución encabezada por el movimiento nazi.
Las luces y sombras de esta época quedan reflejadas en la sección Años dorados y tiempos oscuros. En ella se muestran las tensiones vividas en el ámbito socioeconómico. Entre 1919 y 1923, como consecuencia de los estragos de la guerra, la República de Weimar atravesó una grave crisis económica, marcada por una hiperinflación que afectó directamente a la política y generó conflictos sociales violentos, además de una oleada de suicidios entre la población.
No obstante, con la voluntad del Gobierno de la República por alcanzar estabilidad, Alemania logró superar la crisis, alcanzando un equilibrio social y político que dio inicio a los «dorados años veinte». Durante este periodo, se vivió una época de tolerancia, experimentación y creatividad, especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, esta prosperidad fue efímera, pues el crac de la Bolsa de Nueva York en 1929 arrasó el sistema económico internacional, sumiendo nuevamente a la República en una crisis económica que no logró superar.
Como testimonio de esta situación de crisis, se presenta el documental Berlín, sinfonía de una gran ciudad (1927) de Walter Ruttmann (Frankfurt, 1901), en el que apostó por la objetividad, mostrando la realidad de la vida cotidiana vividos en Berlín en un solo día. Para acompañar este documental, se incluye de forma innovadora la pintura Strassenszene Kurfürstendamm (Escena callejera) de George Grosz (Berlín, 1893), procedente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
En la sección Nuevos roles de género se presenta una nueva figura femenina con la Neue Frau (nueva mujer), símbolo de la mujer trabajadora, con derechos laborales y de sufragio, que disfruta de una libertad sexual.
En este marco, figuras como Magnus Hirschfeld (Berlín, 1868), con su Institut für Sexualwissenschaft (Instituto de Investigación Sexual), defendieron el androginismo y abogaron por dar voz a las minorías sexuales.
En el ámbito artístico, se destacan las figuras de Jeanne Mammen (Berlín, 1890), August Sander (Herdorf, 1876) y Marianne Breslauer (Berlín, 1909), así como el caso de reasignación de género de la artista danesa Lili Elbe (Vejle, 1882), quienes, a través de la pintura y la fotografía, narraron el proceso de emancipación y empoderamiento de carácter femenino.
La República de Weimar fue un escenario de efervescencia cultural que dio lugar a una diversidad de estilos pictóricos, reflejados en la sección Arte y técnica. Entre ellos destacan el expresionismo, el dadaísmo, el constructivismo y la nueva objetividad, con referentes como Ernst Ludwig Kirchner (Aschaffenburg, 1880) y Gabriele Münter (Berlín, 1877); Johannes Itten (Südern-Linden, 1888); Rudolf Schlichter (Calw, 1890); Vasili Kandinski (Moscú, 1866), Oskar Schlemmer (Stuttgart, 1888), Lyonel Feininger (Nueva York, 1871), El Lissitzky (Pochinok, 1890) y Sándor Bortnyik (Marosvásárhely, 1893); así como Raoul Hausmann (Viena, 1886) y Kurt Schwitters (Hannover, 1887).
Estos artistas se desarrollaron en paralelo a la Escuela de la Bauhaus, una de las instituciones que mejor representa la esencia de Weimar. La exposición reúne piezas de diseño industrial de Marcel Breuer (Pécs, 1902), Marianne Brandt (Chemnitz, 1893), Mies van der Rohe (Aquisgrán, 1886) y Erich Dieckmann (Berlín, 1896).
El paisaje sonoro nos sitúa en un espacio donde el movimiento de vanguardia en la música de Weimar cobra protagonismo. Se pueden escuchar las composiciones de Arnold Schönberg (Viena, 1874), Richard Wagner (Leipzig, 1813) y Kurt Weill (Dessau, 1900), así como intervenciones de Kabarett Berlin, The Original Dixieland Jazz Band y Spoliansky. La Alemania de entreguerras se convirtió en un laboratorio de innovación y experimentación musical. Destaca la figura de Schönberg, quien propuso el dodecafonismo, cuestionando la jerarquía tonal de la música clásica europea. Además, se evidencia la función social y moral de la política en el teatro musical, abriendo paso a estilos como el popular, el jazz y la música clásica. Figura clave de este movimiento fue el dramaturgo Bertolt Brecht (Augusta, 1898) junto al músico Kurt Weill (Dessau, 1900), quienes fusionaron una vanguardia políticamente comprometida con el idealismo romántico, posteriormente apropiado por los nazis como emblema.

En disciplinas de ámbito científico se impone La incertidumbre como principio. Durante los años de entreguerras se cuestionaron los fundamentos de la ciencia determinista, como la teoría de la relatividad de Einstein (Ulm, 1879), que tenía como objetivo alcanzar verdades objetivas y desvelar con precisión el comportamiento de la naturaleza mediante la física y las matemáticas. Este enfoque fue debatido por la física cuántica. Las repercusiones de este cambio llegaron incluso a afectar a otros campos del conocimiento. Para ilustrar esta ruptura teórica, se utilizan maquetas tridimensionales que comparan tres modelos científicos: la física de Newton (Woolsthorpe, 1643), la física relativista de Einstein y la física cuántica.
Junto a esta crisis en la ciencia se vivió La crisis de la razón en el ámbito filosófico. El debate se centró en Ernst Cassirer (Breslau, 1874), que defendía un proyecto humanista de emancipación y progreso moral, y Martin Heidegger (Meßkirch, 1889), quien se oponía a dicha filosofía desde su perspectiva existencialista.
La segunda parte de la exposición culmina con El fin del sueño democrático. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler es nombrado canciller de la República de Weimar. Dos meses después, se lanza la «Acción contra el espíritu antialemán», en colaboración con el Partido Nacional Socialista, las SA, las Juventudes Hitlerianas y estudiantes afines, quienes el 10 de mayo de ese mismo año, en Berlín, proceden a la quema de obras de autores considerados no alemanes. Este acto marcó el fin de la democracia y el inicio del terror. Este proceso se ilustra en el documental sobre la quema de libros, liderada por Joseph Goebbels (Lutherstadt Wittenberg, 1897), y en el grabado El sueño de la razón produce monstruos de Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746), obra de otro contexto histórico que interpreta este drástico cambio, de la democracia al terror.
El mundo de hoy. Un presente incierto
En su último momento, la muestra nos recuerda la importancia de repasar nuestra historia para comprender en profundidad el presente. La experiencia de la República de Weimar resulta especialmente reveladora, ya que, incluso un siglo después, se aprecian similitudes en las tensiones y transformaciones sociales del pasado y las que vivimos hoy.
Estas ideas se plasman en el cierre de la exposición a través de la intervención de figuras actuales, como la filósofa Begoña Román (Madrid, 1965); la reportera internacional Patricia Simón (Barcelona, 1968); el sociólogo Miquel Missé (Valencia, 1970); la escritora y poeta Sara Torres (Madrid, 1975); la comisaria del Sónar+D Antònia Folguera (Barcelona, 1972); y el físico y fundador de Quantum Fracture, José Luis Crespo (Madrid, 1978). Ellos ofrecen su visión sobre las oportunidades y desafíos del mundo actual.
Agenda
¡Te ayudamos a encontrar el evento que buscas !
Dirección general
Uros Gorgone
Federico Pazzagli
Dirección exibart.es
Carolina Ciuti
Redacción
Victoria Sacco
Comunicación
Raquel Coll Juncosa
Evelyn Parretti
Marketing
Francesca Grismondi
Programación y diseño web
Giovanni Costante
Marcello Moi

AVINGUDA ROMA, 12
08015 BARCELONA
CIF: B06956841
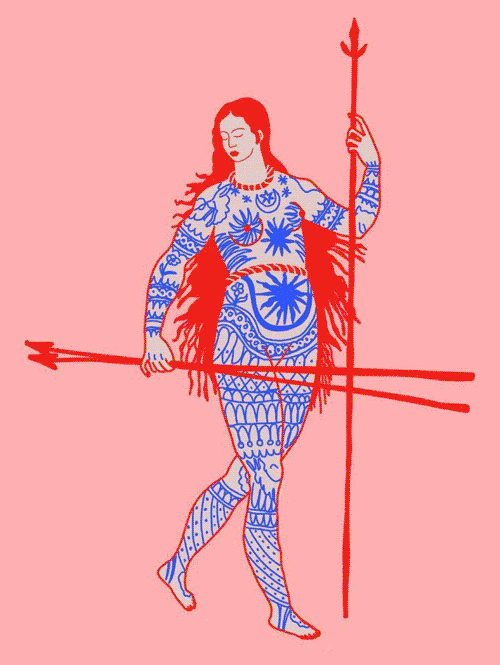

Se ha producido un error durante el registro. Actualiza la página y vuélvelo a intentar
¡Gracias por suscribirte a nuestro boletín semanal!
Recibirás las últimas noticias sobre el arte contemporáneo en España y en el mundo.
Descubre las últimas noticias sobre el arte contemporáneo en el ámbito español. Teclea tu dirección de correo electrónico y suscríbete a la newsletter!
En nuestra web utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes configurar o rechazar las cookies en el botón “Configuración de cookies” o también puedes seguir navegando haciendo clic en "Aceptar todas las cookies". Para más información, puedes visitar nuestra política de cookies.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.